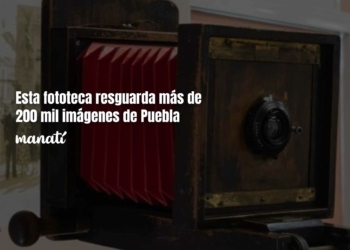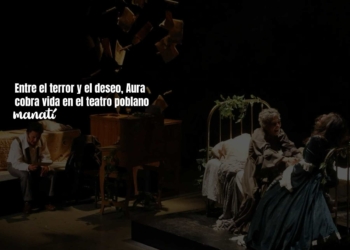Por Abayubá Duché / @AbayubaDuche
A pesar del creciente descontento que la ciudadanía tiene con sus representantes y, por ende, con los partidos políticos (así lo demuestran las encuestas), estas organizaciones de “representación popular” recibirán un gran regalo para 2018. La bolsa de dinero que les corresponde asciende a 12 mil 700 millones de pesos. 6 mil 700 serán exclusivamente para financiar campañas. Los partidos tendrán el financiamiento público legal más alto de la historia y cuando se hace énfasis en financiamiento legal es porque, probablemente, la gran cantidad de recursos que ingresan a las campañas provienen de fuentes desconocidas o escabrosas.
Es difícil encontrar a alguien que piense que el financiamiento público para los partidos políticos no es excesivo, en parte porque lo es,tanto así que la democracia mexicana (entendida esta en términos meramente electorales) es la más cara de América latina y, probablemente, del mundo.
El año pasado, el costo neto contabilizado equivalió a 34 mil 505 millones de pesos, repartidos entre partidos políticos, autoridades electorales y fiscalías. La pregunta inmediata y obligada es ¿la calidad de una democracia es proporcional al costo de la misma?
La doctrina Woldemberg, iniciada en los años noventa defendió la idea de financiar públicamente a los partidos políticos, con el objetivo de proveer de un piso parejo a todos los competidores y desincentivar la inclusión de recursos ilícitos provenientes del crimen o de privados que a cambio pidieran obras públicas y beneficios por encima de la ley. Pero a más de dos décadas de las famosas reformas democratizadoras, el flujo de dinero ilegal es significativamente mayor y la democracia no parece haber avanzado como muchos pregonan.
Al parecer, estamos en el peor de los mundos. Por un lado, el estado, con cargo al erario, otorga cantidades superlativas de dinero, pero al mismo tiempo el financiamiento ilegal: el desvío de recursos provenientes de gobiernos estatales, el condicionamiento de programas sociales y la colusión del crimen organizado, está más presente que nunca. ¿Y qué hacer en este contexto? Algunos, como Manuel Clouthier y Pedro Kumamoto, han sugerido modificar la fórmula para otorgar dinero público (pasar del 60% del salario mínimo multiplicado por el total del padrón electoral, al 60% del salario mínimo por el número total de votos emitidos) lo que requeriría de una reforma constitucional al artículo 41. Algunos otros, en cambio, han sugerido desregular el financiamiento electoral y permitir, al estilo estadounidense, que cualquier persona u organización pueda otorgar recursos ilimitados a un candidato/a. La realidad es que ninguna de las fórmulas parece ser la solución a un problema con raíces mucho más profundas.
Más allá del costo directo e indirecto que tiene la democracia en México, el financiamiento excesivo oculta uno de los peores males del sistema político mexicano: la baja participación electoral. Y claro, frente a gobiernos visiblemente corruptos e ineficientes, que han demostrado desinterés e incapacidad para enfrentar los grandes retos de la nación, como la inseguridad, la pobreza, el desempleo y la corrupción; es natural que exista un creciente desinterés de muchas capas de la sociedad por participar políticamente a través del voto. ¿Y qué salida queda? Sin intención de agotar una discusión profunda, hay dos cosas, que entre muchas otras, podrían experimentarse: reformar el sistema de partidos e incluir mecanismos de fiscalización política a través de mecanismos de democracia directa.
Tras la transición partidista del 2000, se pasó de un régimen de partido único, a un sistema multi-partidista que fragmentó el voto.
La fragmentación del voto, esconde uno de los grandes males de una democracia imperfecta: la incapacidad de las plataformas políticas para aglutinar a grandes cantidades de la población en torno a un programa de gobierno. Tristemente, en el caso mexicano, ese programa de gobierno parece inexistente y los partidos tienen incentivos grandes para no presentar propuestas objetivas, viables y efectivas al electorado. Pero, ¿qué pasaría si los candidatos se vieran obligados a armar un plan de gobierno estructurado y detallado que tuviera que ser difundido ampliamente y más adelante fuera fiscalizado políticamente por los ciudadanos? ¿Qué tal si se establecieran mecanismos de evaluación ciudadana durante el ejercicio del poder? ¿Y si introdujéramos figuras como el referéndum y el plebiscito?
Los textos publicados en la sección “Opinión” son responsabilidad del autor/a y no necesariamente reflejan la línea editorial de Manatí.