Por Mario Galeana / @MarioGaleana_
Hace dos meses y medio que me mudé otra vez. Ahora vivo en una vieja casa en el centro de la ciudad que aloja seis departamentos. La casera se llama Adriana, como mi madre, y a ratos escucho sus gritos regañando a Diego, su hijito de cinco años al que oigo correr todas las tardes. El tercer piso de la casa es rentado por unos músicos que dan clases de coro y violín. Y a veces, cuando ensayan, no sé si imitar una escena de El Padrino o quedarme acostado, en silencio.
Antes de llegar a esta casa me ufanaba de mi ligereza. Porque si mi vida cabía sólo en tres maletas, ¿qué cosa podría detenerme para ir hacia cualquier parte? Aunque ésta fuese, claro, una de esas cosas que uno se dice como si de veras pudiesen ser ciertas.
Incluso así, me gustaba la noción de mi vida, cargar tan poco, poseer tan poco, no tener más ambición que comprar libros, más libros. Pero algo ha cambiado. Ahora pienso que esta casa necesita una sala, y no debería ser cualquiera, sino una que me guste ahora y en cinco años. Un escritorio, refrigerador, librero, muebles y muebles. Creo, no sé, que esto es lo que deben llamar la adultez: pensar más en el futuro que en el presente.
Yo llegué a la ciudad hace siete años con una sola maleta. Viví con Carlos, un amigo de la preparatoria, y con Javi, a quien conocí por Carlos. Habitábamos un pequeño departamento en el que veinte años antes habían vivido los padres de mi amigo: los muebles eran los mismos, los rayones en las paredes eran los mismos, los vecinos eran los mismos.
Esa época fue salvaje. Bebíamos a destajo, el amanecer nos descubría cantando los reclamos de José Alfredo Jiménez, y varias veces abordé el autobús hacia la universidad sin haber dormido una sola hora. Fue posiblemente el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos: en la universidad conocí a mis mejores amigos y, sin embargo, al volver a casa la resolana de cada tarde siempre arrollaba mi estado anímico y me sentía profundamente solo.
Al terminar la universidad conocí a Mitzi y un año después me mudé con ella. Llegué con la misma maleta al hombro, es decir, con casi nada. Ella vivía en una linda casa con un pequeño jardín por el que meses más tarde jugueteaban dos pequeños gatos pardos que adoptamos, Laia y Dharma. Ambos murieron muy pronto, pero al menos Laia está enterrada en ese mismo jardín. Sus restos se ocultan bajo una planta de lavanda que sembré y que, a veces, cuando el viento sopla revolviendo bajo el aire su aroma dulce, imagino que es tan sólo la extensión de su vida.
Y ahora estoy aquí, en la casa del centro, donde no sé por cuánto tiempo permaneceré. Me he preguntado tantas veces qué abandonamos, qué rastro indeleble regamos por los lugares que habitamos alguna vez –y si se acordarán, si esas personas con las que estuvimos se acordarán-.
Y cuando pienso eso sólo puedo recordar uno de los poemas de Idea Vilariño: “Estos días/ los otros/ los de nubes tristísimas e inmóviles/ olor a madreselvas/ algún trueno a lo lejos./ Estos días/ los otros/ los de aire sonriente y lejanías/ con un pájaro rojo en un alambre./ Estos días/ los otros/ este amor desgarrado por el mundo/ esta diaria constante despedida.”



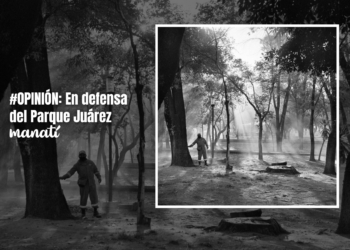






La parte donde probablemente ya no vive con Mitzi de verdad me pegó de tantas formas.