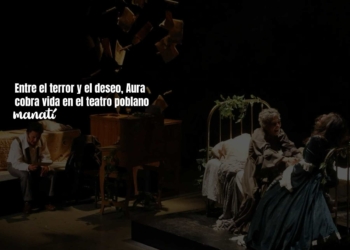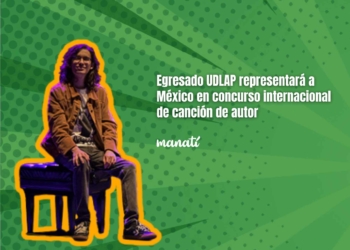Por Mario Galeana / @MarioGaleana_
Mírenlos: están ahí, tendidos, y allí se quedarán hasta que la resolana empiece a morderles los rostros y entonces sea necesario recuperar las formas, la ropa, las costumbres. E incluso así estarán a salvo, porque de sí no conocen nada salvo las cosas que se han dicho. Están desprovistos de cualquier otra cosa: de pasado y de errores. Porque la suya es la gracia del presente.
No son nada más que sus gestos. No son nada más que lo que han querido mostrarse el uno al otro. Y todo es tan sencillo, tan luminoso. Porque han soltado todas las marras, son reyes*. El tiempo no les sopla sobre la nuca. No han cometido errores. Son perfectos. Y están desnudos.
No hacen preguntas, porque la ignorancia es un páramo en el que todo termina y todo empieza. En su principio está su fin. No quieren saber otra cosa que no sean los ojos del otro. No desean conocer nada que no sea el ángulo de las costillas y los pliegues del cuello. Memorizan sus nombres, pero no recuerdan sus apellidos. Y hay, en todo eso, una belleza helada.
Y dos días después están ahí de nuevo –si tienen suerte-. Y cinco y diez días después, y un mes después siguen ahí. Y todo tiene una luz distinta. Porque cuando dejen de ser el uno para el otro un poco de carne sin pasado y sin nombre es cuando empieza el momento de perder. Lo saben, y actúan en consecuencia: no vuelven a verse nunca o regresan a sus ojos con el aliento frenético del adicto que busca el pinchazo.
Porque nunca olvidan, en cambio, que lanzarse al amor es empezar a construir un recuerdo que seguramente será terrible. Es mirar la luna reflejada a través del pozo, y arrojarse. Y arrojarse de nuevo. El pozo no será tan hondo ni la caída lo suficientemente mortal. Así que poco a poco reptan sobre sí mismos, rogando porque ésta sea la caída definitiva.
Y empiezan otra vez.
Y ahí están.
Mírenlos.
Tendidos, junto a la resolana.
(*Citas de Carrère, T.S. Eliot, Guerriero y Sbarra).