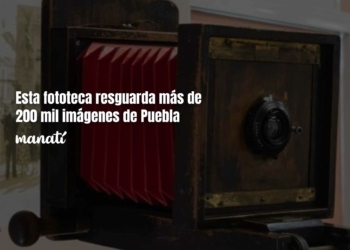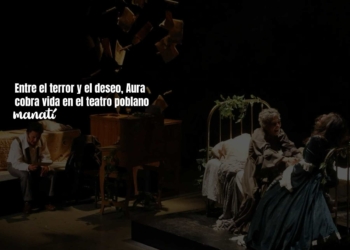Por Pablo Íñigo Argüelles / @piaa11
José Emilio Pacheco escribió La Sangre de Medusa en 1958. Un cuento que narra la antípoda de dos tiempos: primero el griego, el de los mitos, el de un Perseo deteriorado y anciano, que mira desde una terraza de Micenas sus glorias pasadas en el horizonte; el segundo, el de Fermín, un hombre joven de clase media atrapado por la gran urbe y que va perdiendo la cordura bajo el yugo de una mujer tóxica, mucho mayor que él.
Es la reinvención del mito, la recuperación de los relatos antiguos para su reflejo en la sociedad moderna de la naciente Ciudad de México, y que a su modo, en los años subsecuentes, el escritor perfeccionaría para contarnos su tiempo de forma única y real, extremadamente real. Pacheco explicó la clase media mexicana como pocos escritores lo hicieron en su tiempo, las peripecias insignificantes de las familias y las toxicidades de las relaciones amorosas de la gente común, los detalles que a nadie parecían importarle.
Hacia el final del cuento, Pacheco encierra con cuidado, en una sola frase, el devenir de la locura de Fermín, que también, en la antípoda, es la locura de Perseo: “hoy pasa los días tratando de apresar el polvo suspendido en un rayo de luz”.
Y a partir de 1958, con ese y otros cuentos más, con sus mínima expresión y novelas cortas, con sus poemas, Pacheco convirtió esa tarea de “apresar el polvo suspendido en un rayo de luz” el principal motor de su trabajo literario, extremo detallista sin ser caprichoso, con sonido propio, olor propio, vida propia.
Vi Roma. Me duró tres días el silencio. Al salir de la sala solo pensaba en la locura de Fermín y de Perseo, esa en el cuento de Pacheco, que en la antípoda se convirtió en la locura de Cuarón, en su tiempo respectivo. Alfonso Cuarón lo hizo, logró lo que muchas personas intentan hacer a lo largo de su vida sin lograrlo nunca: apresó el polvo suspendido en un rayo de luz, ese polvo que flota en la luz del proyector dentro de una sala de cine oscura, el polvo hecho de piel muerta que flota en las mañanas dentro de nuestra habitación que de niños intentamos agarrar con insistencia.
Roma es un viejo relato que todos conocemos, que todos contamos pero que nadie había visto nunca. Roma es el polvo que flota, el espíritu errante del que todos hablan, con el que se asusta a los niños y a los grandes, que todos han visto y se imaginan de formas diferentes pero que nadie puede describir. Al final lo vimos, vimos a ese espíritu con la milagrosa claridad de la fotografía que el director mexicano nos ofrece.
Cuarón apresó Roma con el puño.
Fue casi al final de la película que me di cuenta de algo estúpido y esencial: no hay banda sonora, no existe. Pero no hace falta porque el sonido violento de las olas hacia el final de la historia hace el trabajo sin problemas, y al parecer, a lo largo de la película, todos los demás sonidos también lo hacen, como en la vida propia, hecha de sonidos diminutos que nos recuerdan que no estamos flotando.
Roma es el polvo de otros tiempos que anda por ahí, suspendido, es la prueba de que la memoria existe y vive. Es la prueba de que la memoria, con insistencia, puede ser apresada por un momento.
Y qué maldita envidia poder hacerlo.