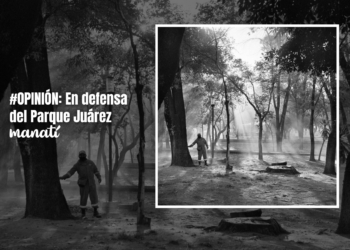PABLO ARGÜELLES | @Piaa11
Es imposible escribir del llanto mientras se llora. Es imposible describir un sabor mientras todavía se tiene el bocado entre los dientes.
Escribir necesita tiempo.
A veces un largo tiempo.
Después del 19 de septiembre de 2017 me costó muchísimo trabajo poner palabras a lo que se había gestado en la boca de mi estómago. Era una coctel de miedo, impotencia y una tristeza inexplicable. También ansiedad, una que venía de saberse pequeño e inútil, indefenso ante la fuerza de algo incomprensible.
Después del 19 de septiembre no salí de casa en muchos días. No salí de mí.
Cuando tomamos un puño de tierra, la tierra, esa tierra, es nuestra por un momento. Podemos aplastarla, aventarla, juguetear con ella, como cuando de niños jugábamos a hacer tortillas con plastilina de colores. A mí me gustaba hacer tacos de tierra en el patio del kinder. Hacía puñitos que “servía” en hojas caídas de los árboles del patio. Era mi “negocio”, y mientras los demás jugaban otros juegos, yo iba por el patio regalando tacos. A los trabajadores de intendencia les hacía mucha gracia que yo me divirtiera haciendo eso, y “se los comían” con gusto, como se engullen unos buenos tacos callejeros.
Pero cuando es al revés, y la tierra es la que juguetea con nosotros, cuando la tierra es la que hace tacos de nosotros mismos, uno se entiende como un insecto a merced de una nada.
Al final sólo somos tierra.
Al final sólo somos niños dispuestos para la tierra.
Tierra para la tierra.
***
2017 fue un año terrible, uno que por siempre se quedará en mi imaginario personal como uno de esos en los que uno se convierte en lo que sea que se convierte la gente cuando deja por fin de ser un niño.
Es algo mucho más complejo que eso a lo que llaman ‘adultez’.
Uno no entiende nada de las cosas hasta que las cosas le pasan a uno y 2017 fue un año en el que pasaron cosas, uno de esos cuyo final se agradece jadeando en la cena de año nuevo, un año de esos tan viles, que no nos hubiera sorprendido para nada que se extendieran a perpetuidad.
La vida, entonces, era un asco.
Explicar por qué sería entrar en los mismos detalles en los que entra un programa de ‘casos de la vida real’, pero era mi mala racha y uno se llega a aferrar con cariño a lo que es sólo suyo, incluso a las malas rachas.
Por entonces yo suavizaba mi tiempo con Nina Simone, novelas de espionaje y cervezas nocturnas. Estaba desde hacía algunas semanas en automático. Estado híbrido, conciencia adormecida. El temblor del 8 de septiembre había logrado despertarme sólo un poco. Inmediatamente lo relatamos, nos burlamos de él. Hicimos memes: nos mecieron la cuna, dijimos.
Porque había sido eso, había sido como estar en una mecedora inmensa y nocturna.
Un temblor benévolo.
Cuando nos enteramos que los daños habían sido en lugares impronunciables de los estados “olvidados”, nos tranquilizamos. Que nadie nos quite nuestra paz. Sí, qué pena, muy mal por los muertos, muy mal por los edificios que se recargaron unos sobre otros, pero nosotros estamos bien. Nosotros, aquí en la ciudad, estamos bien.
La empatía improvisada esconde un gran egoísmo detrás, y nosotros estábamos muy empáticos, muy aliviados, incluso optimistas, con el hecho de que las ondas sísmicas hubieran ido a dar a lugares de por sí ya derruidos.
Nadie lo decía, claro, pero eso sentíamos.

Del 19 de septiembre, cuando el temor a las réplicas del primer temblor se había disuelto, lo que más recuerdo es haber ido a toda velocidad por el bulevar 5 de mayo, con las manos frías, pensando que debía estar en Angelópolis a la 1 en punto de la tarde. Me había quedado de ver con la mamá de M, en mi papel de yerno dispuesto en tiempos inciertos, para hacerle compañía mientras pagaba su tarjeta de crédito. Para M y su familia, el 2017 también fue un mal año, y por los días en que pasaron los temblores, M. cuidaba a su papá recién dado de alta de terapia intensiva por un ACV. Su casa, su madre y hermanos estaban de cabeza. Yo ayudaba como podía.
A veces, acompañar a alguien a hacer las cosas más estúpidas (ir al banco, ir al doctor, llamar al seguro) cuando no se pasa por un buen momento, resulta ser la mejor ayuda. Por eso ese día me ofrecí a acompañar a su mamá a Angelópolis.
Hoy es inevitable hacer un oximorón: a mí, el terremoto de septiembre me sorprendió en el lugar menos indicado. Y sí, pensándolo bien, Liverpool y su sección de electrodomésticos no es el lugar más elegante para morir. Pero lo que más tengo presente de ese día es que desde que salí de mi casa por la mañana, sentí una necesidad de prisa incomprensible. No debía estar en ninguna parte a ninguna hora en específico. Pero corrí. Corrí demasiado. Incluso al volante, me moví de un lugar a otro desde muy temprano, con la prisa que tiene uno de hacer muchos pendientes, con la urgencia inverosímil de un chofer del transporte público poblano, que corre tras un enemigo invisible, tras un pendiente inconsciente.
Y sigo sin entender por qué.
El día ya pasaba de las 12:30. Una canción de Nina Simone, cuyo nombre no recuerdo hasta la fecha (supongo que el estado de shock borró para siempre esa información de mi cabeza) salió en el aleatorio, y combinada con unas fuerzas que salían de la boca de mi estómago, fui irresponsablemente del centro a Angelópolis en algo así como 10 minutos. Me pasé algunos altos, casi choco dos veces.
Para cuando me encontré con la mamá de M en la puerta del tercer piso de la tienda, ya era la 1 con 10 minutos. Entramos y nos dirigimos al mostrador, y mientras el dependiente le encontraba todos los peros del mundo al cheque que le habíamos dado, ella y yo comentábamos la mala suerte que siempre hemos tenido, en nuestro respectivo paso por el mundo, con todos los trabajadores de banco, recepcionistas y dependientes que siempre nos han atendido. Hay gente que no tiene sangre para ser bien atendido en ciertos lugares, y, coincidimos, nosotros somos de esos.
Cuando el dependiente nos dijo que no podía aceptar el cheque por alguna cuestión burocrática, la mamá de M sacó exasperada la chequera de su bolsa y se dispuso a hacer uno nuevo con la indignación histórica con la que las mamás hacen las cosas cuando saben que ellas tienen la razón. Debo aceptar que la situación me parecía de lo más cómica: la escena parecía salida de una crónica dehesiana y y lo estaba disfrutando.
Cuando llegó el momento de fechar el nuevo cheque, la mamá de M me preguntó: ¿a cómo estamos hoy? 19 de septiembre, le contesté. ¿Hoy hay simulacro, no?, me contesto ella.
Y entre la plática y la desesperación por la actitud nefasta del dependiente, la mamá de M se volvió a equivocar al escribir la fecha.
Su reacción fue golpear el mostrador, tan fuerte que la tierra se movió.
Primero me sorprendí de lo contundente del golpe, pues la computadora del dependiente se movió de lado a lado. Cuando el temblor no paró, entendimos que se trataba de un terremoto. Y no cualquiera. Dejamos todo, hasta su chequera, y corrimos hasta una columna que después entendimos que de nada hubiera servido, pues era de plafón. Pero ahí nos quedamos y lo único que pude hacer fue abrazarla. Si muero hoy, pensé, moriré en Liverpool con mi suegra entre los brazos: Marco A. Almazán, mi cronista preferido, estaría orgulloso.
Hoy recordamos esa anécdota y nos matamos de la risa. “Liverpool fue el epicentro del temblor”, “mi suegra hizo que temblara”, etcétera.
Lo cierto fue que lo que vino después sería un larguísimo proceso de confusión. Cuando salimos y nos subimos al coche, el Popocateptl quedó justo a nuestra vista. Lo coronaba una pequeña fumarola que nos hizo creer que el volcán había sido el culpable de lo que acababa de pasar. A la salida de Angelópolis un operador inepto no dejaba salir a los coches porque ninguno había pagado el boleto de estacionamiento. De todos los guardias de seguridad del mundo, nos fue a tocar el más ético. Después de que algunas personas nos bajamos del coche dispuestos a levantar la pluma por la fuerza, finalmente decidió hacer lo que debió haber hecho antes: sólo apretar un botón, dejarnos salir a todos.
El camino de Angelópolis a la casa de M lo hicimos en silencio su mamá y yo, viendo cómo la gente bajaba de sus coches en pleno Niño Poblano, desorientados, confundidos por lo que todos acabábamos de sentir.

Yo sólo tenía una cosa en mente: hacía unas semanas que acababan de terminar de construir un edificio de 10 plantas junto a la casa de M, uno de esos casos de permisos, uso de suelo y construcciones repletos de corrupción. Había sido todo un tema, pues los vecinos se habían quejado incontables veces por las molestias y la irresponsabilidad de quienes lo construían, siempre encontrando negativas por parte de las “instancias correspondientes”.
Yo sólo pensaba en el edificio, mi urgencia no era llegar para saber si M y su papá estaban bien, mi urgencia, mi maldita prisa, era tener ese edificio a la vista cuanto antes para saber que seguía en su lugar.
Cuando lo vi en pie después de cruzar el semáforo del bulevar Atlixco sin fijarme, sentí un alivio inmenso.
El edificio estaba ahí, todo debía estar bien.
Y lo estuvo.
***
Contar una experiencia así es imposible de hacer sin caer en un sesgo. Una experiencia tan traumática como lo es un desastre natural no puede ser contada desde la colectividad. No al menos si se quiere ser preciso. Al contrario, uno debe pecar de “ciego”, de “egoísta”, contando su versión de la historia, sus traumas personales, sus preocupaciones estúpidas, para así poder aportar algo a la vista mayor, y con suerte transmitir algo aunque sea.
Si me preguntan qué vino después del temblor, sólo recuerdo un gran silencio. Días eternos de transmisiones televisivas sin sentido. Recuerdo que me daba miedo ir al centro, el lugar al que voy todos los días, porque no quería encontrarme con la destrucción, no quería ver de frente lo que las redes sociales retrataban. Me aferraba a mi columna de plafón para resguardarme del desastre.
A ese sentimiento se unió una gran molestia ante la gente que tomaba el suceso como un evento instagrameable más, una molestia silenciosa gestó en mí ante los que se convirtieron en activistas espontáneos, que veían al temblor como una forma más de definirse a sí mismos como filántropos, activistas y salvadores de su generación.
Sentía enojo para con los que insistían en relatar el momento con prisa, me daban asco los que hacían poemas del evento, donaciones de todo tipo de especie: para mí no eran más que oportunistas, maquinitas que se distraían con un perro de rescate con “zapatos” cuando 10 días antes ni siquiera hubieran estado dispuestos a salvar a alguien de entre los escombros de una obra.
Pero ahora sé que era envidia. Les tenía envidia a los que pudieron asimilar el momento justo ahí y hacer de él un gran relato. Yo, por más que quería, estaba dormido, adormecido, como si el temblor hubiera removido mis escombros y yo hubiera quedado atrapado debajo de ellos.

Ese sentimiento tardó varios meses en irse por completo.
Un año después, cuando me sorprendió el simulacro en medio del gimnasio, tuve que ir al baño y encerrarme para llorar. Un año después y yo no entendía lo que había pasado. No comprendía cómo es que yo, tan obsesivo con las fechas y las coincidencias, era incapaz de entender la risa del tiempo detrás de la coincidencia de las fechas.
19 de septiembre. Otro 19 de septiembre. Cuántas computadoras debieron haber sido utilizadas para encontrar estadísticamente una coincidencia de ese tamaño.
Es todavía incomprensible, como lo son tantas cosas que siguen estando en la boca del estómago.
Hoy seguramente no sienta nada cuando escuche la alarma del simulacro. Los sentimientos ya no están a flor de piel como en el primer aniversario, sea tal vez por eso que puedo hablar un poco más del tema. Lo cierto es que hoy se gestan en mi otros sentimientos, encierros, nociones, que tardarán algo más de tiempo en definirse. Ahora sé que tengo envidia —ese asqueroso sentimiento— de los que hoy pueden hablar del tiempo que vivimos.
Yo no puedo hacerlo, y empiezo a estar bien con eso.
Sería exagerado decir que daría mi vida por saber qué es lo que me hizo tener tanta prisa ese día, pero si hay días en los que recuerdo ese sentimiento de urgencia que vino de la nada y mi cabeza empieza a volar. Es como si mi cuerpo hubiese querido con insistencia alejarse del centro cuanto antes. Y sí, si hubiera sido un día normal, si no hubiera estado en Angelópolis a la hora del temblor, a esa hora lo más seguro es que hubiera estado caminando por la 2 norte de regreso a casa. Pero claro, tan sólo es una suposición, que ni el tiempo más largo podría resolver con certeza.
Hoy, viendo todo a distancia, le adjudico esa prisa inusitada a nuestra relación orgánica y natural con la tierra. Si los perros “predicen” las vibraciones de la tierra, ¿porqué nosotros no podríamos entonces hacer lo mismo?.
Somos tierra para la tierra, finalmente.
Y no mentiría si digo que daría mi vida por saber el nombre de esa canción de Nina Simone que escuché antes de que todo pasara.
Porque es cierto: no la he escuchado otra vez desde ese día.
Los textos publicados en la sección “Opinión” son responsabilidad del autor/a y no necesariamente reflejan la línea editorial de Manatí.