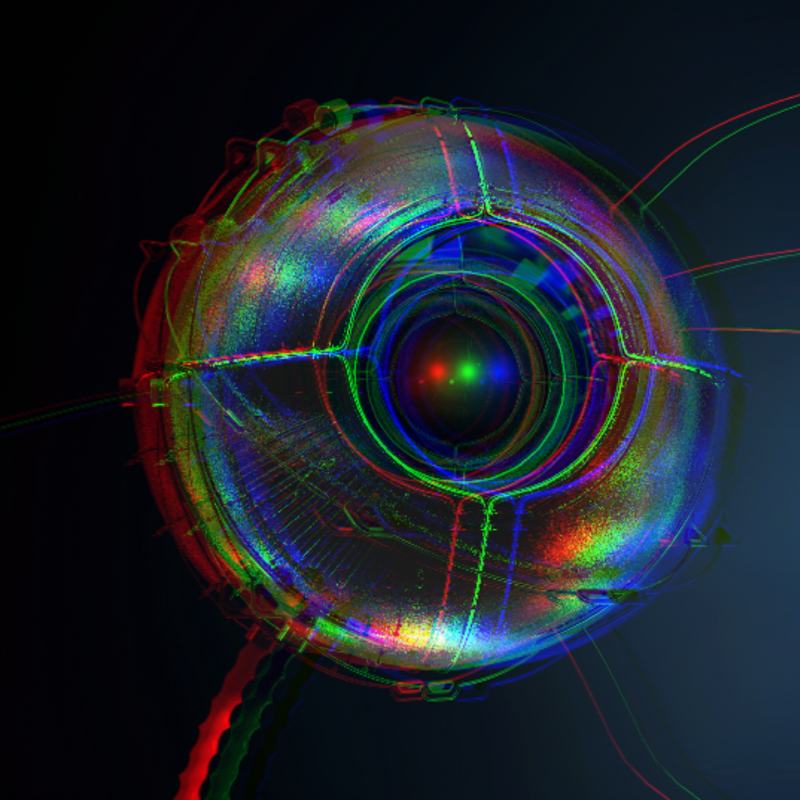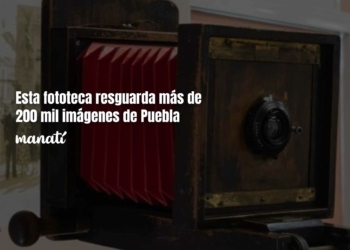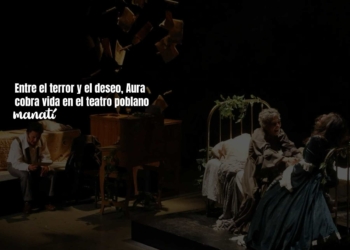Este cuento de Mario Galeana forma parte del proyecto “Un siglo de utopías”, que se realiza con el apoyo del Programa de Estímulos a la Innovación, Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.
1
El viento desprendía jacarandas sobre las fuentes de los parques. La luz de los semáforos anunciaba el siga y el escape de cien mil automóviles flotaba por las avenidas. En las plazas el bullicio viajaba con la misma velocidad que los ascensores. Había un millón de seres humanos deslizándose hacia alguna parte. Era el caos, nada más que el caos. Y, sin embargo, nada parecía fuera de su sitio exacto esa tarde radiante de marzo en la ciudad.
Hacia al sur, en la parte trasera de un mercado, dentro de un baldío en el que se oxidaban autos desvencijados y se pudrían jirones de caucho, tres mujeres descubrían una fosa clandestina. Nora y Esther perforaban con el filo de sus palas y picos una circunferencia alrededor del punto en el que Amelia cavaba. Lo hacían con calma, una palada tras otra, removiendo piedras, horadando la tierra con fuerza. Y ni siquiera Nora, que era delgada hasta el extremo, batallaba con la pala más que Amelia o Esther.
A la entrada del baldío, bordeado por algunas láminas a punto de caer, dos policías las observaban en silencio recargados sobre una patrulla, fumando su cuarto cigarro de la tarde. En el mercado la gente aún buscaba carne o frutas para la cena, pero muy pocos salían por la parte trasera y ninguno se detenía para mirar lo que ocurría dentro del baldío. La pura imagen de la policía los ahuyentaba y seguían de largo a través de un camino de terracería que desembocaba hacia un puñado de casas y, más allá, el esqueleto de una fábrica en desuso tiempo atrás.
Las tres habían llegado directamente al baldío en el que cavaban. Nora y Esther llevaban las herramientas y Amelia, además de cargar una lámpara cuadrada, llevaba el teléfono con la ubicación y una fotografía aérea del lugar. Al entrar al baldío arrojaron las palas y los picos al piso y clavaron una varilla en forma de T, cuya punta sacaron para oler. Nada. Agujerearon de nuevo y de nuevo en distintas esquinas, y encontraron nada otra vez. Dejaron para el final un montículo de cascajo al centro que terminaron removiendo entre las tres. Cuando insertaron la varilla en ese lugar, la punta les devolvió el olor buscado. Y ahí cavaron.
A un metro y medio de profundidad, encontraron algo parecido a una raíz. Pero rascaron alrededor y más hondo, desentrañando la articulación que unía a esa primera huella con el esqueleto, y muy pronto quedó a la vista una clavícula, una sucesión de vértebras, el principio de algo en donde antes había estado un rostro: el cuerpo finalmente estaba ahí.
El ruido de la radio de uno de los policías cruzó el aire y las sacó a las tres del trance del descubrimiento. El policía había caminado en silencio, sin soltar el cigarro, y ahora llamaba a alguien más.
–Es momento de que se vayan –les dijo y dio una calada.
Esther vio caer una mota de ceniza muy cerca del borde de la fosa.
–¿No podías venir antes para ponerte a cavar con nosotras? –le reprochó Amelia. Era una mujer morena y menuda, más joven que Esther, pero más vieja que Nora–. Ahora dejas que terminemos.
Amelia se volvió hacia la tierra antes de que el policía respondiera algo. En la fosa sus lentes se empañaban entre el vapor de la tierra, el cubrebocas y su propia exhalación. Nora se acuclilló y entró a la fosa y el policía optó por salir del baldío y seguir llamando por la radio. Desde el borde, Esther encendió la lámpara y apuntó hacia ellas. Habían encontrado un nudo de tela roído y la mitad de una identificación que observaron al faro de la lámpara. Era una credencial, pero la cara que debía estar impresa había sido rayada hasta desaparecer por completo. Apenas unas letras lograban distinguirse entre lo demás. Por encima, a través de los últimos ribetes de sol, el cielo anunciaba un violáceo anochecer sin estrellas.
–¿Qué dice? –le preguntó Nora a Amelia.
–Dice… Eduardo.
–¿Y qué decía el mensaje? –preguntó Esther.
–Que lo encontraríamos a él.
Se quedaron en silencio, pero el alboroto de voces en la superficie las trajo de vuelta a la realidad. Vieron llegar a un grupo de policías con las manos metidas dentro del chaleco antibalas, y uno de ellos, un tipo alto pero abotagado, fue el primero en hablar.
–A ver, señoras, ¿qué están haciendo aquí? –luego volteó hacia Nora y Amelia–. Ustedes, ¿qué no ven que están contaminando las pruebas? Sálganse ya.
–¿Comandante González? –preguntó Amelia.
–A sus órdenes, pero sálgase ya.
–No nos hable así –le contestó.
Nora salía sosteniéndose del brazo de Esther. Los otros policías hicieron una medialuna en torno a la fosa; ocho pares de ojos que escapaban de ese uniforme negro en medio del anochecer.
–Yo misma fui quien los llamé –completó Amelia–. Y lo llamé a usted, comandante, y no pudo más que mandar a dos policías que no fueron capaces de levantar una pala. Yo soy…
–Sí sí sí, ya sé quién es usted. Ahora sálganse ya, por favor –y dio un manotazo al aire–. Esto que ustedes hacen sin supervisión está prohibido, ya lo saben. Y no lo vamos a volver a tolerar. ¿Sabe en cuántos problemas se están metiendo? Si se echó a perder algo, ustedes se van a ir a la cárcel.
–Y si no hacen nada por encontrarlos –y apuntó hacia los restos–, ustedes algún día van a terminar en la cárcel.
–Ah, ¿me está amenazando?
–¿Me está amenazando usted?
Durante un momento todo quedó en silencio, salvo por el arrullo de los grillos invisibles que afilaban las patas bajo aquel anochecer. Nora le tendió el brazo a Amelia para ayudarla a salir y, rodeadas por los ocho policías, las tres parecían más pequeñas de lo que realmente eran.
–Como les gusta hacer nuestro trabajo –respondió el comandante echando una ojeada sobre la fosa–, van a ir a declarar otra vez.
–Y volveremos a ir la próxima vez, comandante.
–No habrá próxima vez.
–¿Por qué? ¿Ahora sí los van a buscar?
El otro le dio la espalda y las tres reunieron sus herramientas y fueron conducidas hacia la salida. Las cuatro patrullas estacionadas habían atraído a algunos mirones que no terminaban de acercarse demasiado y la luz giratoria de las sirenas de dos patrullas alargaba y achicaba sus sombras en medio de ese descampado.
De súbito, todo el peso de la noche había caído en derredor.
Amelia subió a la cabina de la camioneta en la que habían llegado, una Nissan blanca de batea, y Nora y Esther se apretujaron en el asiento del copiloto. Dos policías treparon a la batea y dos más subieron a su propia patrulla, guiándolas hacia el lugar.
–¿Y si nos hacen algo? –dijo Esther en susurro.
–Ya les marqué a las demás, ya saben a dónde vamos. Van a estar esperándonos ahí –le contestó Nora–. ¿Qué vamos a decir?
–Lo mismo que hemos dicho hasta ahora: que recibimos un mensaje anónimo y que venimos a confirmar –indicó Amelia.
Habían abandonado el sur y entraban al centro de la ciudad, con sus iglesias y sus monumentos y su tráfico, al que ahora se adentraba esa extraña caravana de mujeres y policías.
–¿Y qué vamos a hacer con el señor del mensaje? –preguntó de pronto Esther.
Las dos voltearon a ver a Amelia, quien miró por el retrovisor para confirmar que los policías en la batea no escuchaban nada.
–Vamos a preguntar cómo lo hizo. Y vamos a encontrar a los demás –contestó.

2
Frente al tocador del baño, Arturo se exprimía una espinilla en medio de la barba cobriza que le crecía del cuello hasta las mejillas, cada vello abriéndose paso entre los granos abultados. Era un hombre de piel blanca y lentes de armazón cuadrado que podía ser atractivo sólo si se le veía de frente y a los ojos; el resto del cuerpo no parecía empatar con su rostro.
Tocaron el timbre y Arturo se enjuagó las manos y se apresuró a abrir la puerta. Ahí estaban Amelia, Esther y Nora.
–¿Amelia?
–Soy yo. Ellas también son buscadoras –le respondió.
–Pasen, pasen.
Arturo se quedó en la puerta, volteando hacia ambos extremos de la calle. Después ruzaron la cochera vacía y entraron a una sala bien iluminada, donde no había más que cinco sillas metálicas desperdigadas alrededor de una mesa de cristal sobre la que había papeles, un par de computadoras, algunos folders. Al fondo, un par de puertas corredizas de vidrio dejaban ver un pequeño patio descuidado.
–¿Esta es… su oficina? –preguntó Amelia, oteando la habitación.
–Algo así. En esta ciudad es el único nido que existe, pero en otras ciudades hay más.
–¿Nidos?
–Adelante, siéntense –dijo Arturo y acercó las sillas–. Entonces… ¿lo encontraron?
Sus voces hacían eco en aquella habitación casi vacía.
–Sí –dijo Amelia–. Al parecer esta persona… Eduardo, no era familiar de nadie que conozcamos.
–No, no, no. Lo sé. Sólo tomé un nombre del registro de desaparecidos como ejemplo.
–¿Y entonces quién es? –preguntó Nora.
–¿Y qué le sucedió? –completó Amelia.
–Bueno… pues eso.
–¿Y usted quién es? –intervino Esther.
–Podría decirse que yo trabajo para una minera. Hago labores de prospección, aunque no voy a terreno, ni a los pueblos. Me enfoco en calcular qué tan viable es o no instalar una nueva planta en algunas zonas.
–¿Y eso qué tiene que ver con buscar personas?
Arturo se regodeó en su asiento y sonrió mientras entrelazaba sus manos.
–¿Ustedes han jugado ajedrez?
Las tres se miraron entre sí, pero ninguna respondió.
–Bueno, vengan, vengan. Les muestro.
Se puso de pie y entre el mar de hojas desperdigadas sobre la mesa extrajo un tablero de madera; al abrirlo, las piezas repicaron contra el cristal y tuvo que extender un brazo para evitar que alguna cayera al piso.
– Yo jugaba en el equipo de la universidad y la verdad era muy bueno –les dijo mientras volteaba el tablero y acomodaba las piezas en el mosaico ambarino y oscuro–. ¿De verdad no han jugado?
–Los tíos jugaban a veces y yo los veía y sí aprendí, pero sólo a mover las piezas –respondió Nora con su hilillo de voz.
–Entonces tal vez te acuerdes que cada pieza se mueve de forma específica y gana quien al final dé jaque mate ¿no? Pero en un juego hay millones de millones de posibilidades para moverse. Es decir, éste es el peón, los caballos, los alfiles, las torres, la dama y el rey –dijo repasando cada pieza contra el tablero–. Cada una se mueve de forma específica y, a medida que el juego avanza, las combinaciones o las posibilidades de cada jugador se convierten en millones. Por supuesto, sólo algunas son útiles para ganar. Ahora imaginen que el tablero es… la vida. Bueno, primero imaginen que el tablero es su calle. Imaginen que tienen cierta información sobre alguno de sus vecinos…
Arturo tomó un alfil negro y lo sostuvo en el aire frente a ellas.
–… por ejemplo, dónde estudió, a qué se dedica, quién es, qué le gusta hacer por las noches, si ha engañado a su esposa, si tiene hijos, si le gustan las películas de terror… ahora, imaginen su calle y lo que saben de ella: cuántas casas son, cuántos carros hay, cuántas personas viven ahí, cuántas han sido robadas, cuántas viven solas… ahora, imaginen que saben todo eso, pero sobre su ciudad. Con esa información se podría calcular qué sucedió con cualquier cosa. Con cualquier cosa y con cualquier persona. Incluidos los desaparecidos.
Mientras devolvía el alfil al tablero, Arturo torcía la boca en una mueca que podía ser una sonrisa tanto como un tic.
–Eso es lo que les ofrezco. Saber qué ocurrió.
–Pero… ¿cómo sabes que es verdad? –le preguntó Amelia ojeando al tablero y luego a él.
–Bueno, fue verdad lo del chico ¿no?
–Pero ¿cómo lo sabes? Es decir, ¿de dónde consigues esa información?
–¡Ah! Bueno, bueno… allá arriba, en el espacio, hay miles de satélites que están grabando todo el tiempo. La mayoría no lo sabe, pero hay más de treinta o cincuenta satélites por región. Y lo más curioso es que ¡se rentan!¡El Gran Hermano a renta por hora! Porque no son del gobierno, son privados. Si fueran del gobierno, sería mucho peor. Con la fórmula adecuada, o con los algoritmos adecuados, más bien, el satélite puede calcular desde cuántas casas se construyeron en una ciudad en un solo año, hasta qué ocurrió con cualquier cosa, incluido cualquiera de nosotros. Yo creé ese algoritmo para la minera. Y ahora el algoritmo está en renta para ustedes.
Ahora Arturo sonreía abiertamente.
–¿Cómo? –preguntó Nora–. ¿Nos estás pidiendo dinero?
–Bueno, los satélites, como les dije, son rentados. La minera para la que trabajo los renta. Tienen que entender que procesar las imágenes, considerar las variables, usar mi algoritmo… todo eso tiene un costo.
–Nunca dijiste que ibas a cobrarnos –espetó Amelia–. ¿Entonces lo estás haciendo por dinero?
–Miren, yo ni siquiera estoy ganando mucho con esto –y se rascó los granos en el cuello–. Casi todo es para la renta de los satélites y el servidor. Solo el algoritmo es mío.
–¿Sabes cuánto hemos tenido que pagar ya? ¿Sabes cuánto han pagado las demás familias? –intervino Esther–. Nos han sacado dinero los policías, los agentes, las secretarias, los abogados…
–Y si todos ellos hubieran querido, ya los habrían encontrado. Ellos tienen cámaras por toda la ciudad y programas para hackear teléfonos, torres de comunicación, armas, policías… pero ¿les ha funcionado? ¿Han hecho algo por ustedes? No sé a quién busque usted, pero yo le ofrezco un satélite en renta y una posibilidad.
–¿Una posibilidad? ¿Entonces no es seguro?
–Siempre hay un error de cálculo. Miren, el algoritmo trabaja con todas nuestras versiones del pasado. Es algo que ni yo ni ustedes podríamos comprender. Pero todo lo que hicimos y todo lo que no hicimos está ante sus ojos, forma parte de la una misma línea temporal. Todo lo que pudimos ser puede ser computado, medido, incluso recreado. Como en el ajedrez. Esto quizá sea difícil de comprender, pero créanme: funciona.
Se quedaron en silencio un momento. Esther se sentó en una silla y exhaló largamente.
–¿El baño? –preguntó Nora.
–Arriba a la derecha.
Las escaleras eran reducidas en comparación con el tamaño de la casa. En el segundo piso había un pasillo que terminaba en una ventana sin cortinas y cuatro puertas de madera. Una de ellas, la más cercana al baño, estaba entreabierta y Nora la empujó cuidadosamente. La habitación estaba alfombrada y en un costado había un archivero, una pequeña torre de papeles con diagramas y números y un gabinete metálico de dos metros, con luces parpadeantes y cables que desembocaban hacia un orificio en la pared.
–¿Cuál es el costo por buscarlos? –preguntó Amelia.
Arturo entrelazó las manos, bajo la cabeza y las miró a ambas por encima de los lentes.
–Medio millón. Medio millón por cada uno.
Nora salió de la habitación en silencio. La segunda puerta, adonde dirigían los cables del cuarto contiguo, estaba cerrada con seguro. En la tercera había un catre plegable y una máquina similar a la del primer cuarto, pero más pequeña, además de papeles tirados por doquier. Echó un vistazo a algunos de ellos y eran números y números, coordenadas, cálculos, posibilidades. Salió sobre las puntas de los pies, entró al baño, jaló la palanca. En el lavabo había una lata de espuma para afeitar, una crema, un rastrillo y un jabón. Miró por última vez el pasillo y bajó.
–Pero hay un detalle. Cada cálculo me toma por lo menos dos meses. Si eligen a alguien, ya sea ustedes o a quien sea que conozcan que pueda estar interesada, tendrán que elegir pensando en eso. Uno cada dos meses, ¿eh? Sólo les pido discreción. La policía no debe saberlo.
–¿Dos meses? –repitió Esther.
–Bueno, ahora son dos meses. Quizá en dos o tres años, esto tome sólo unas cuantas semanas.
Al dejarlas en el portón, Arturo volteó de nuevo hacia los extremos de las calles y agitó la mano alegremente. Cerró sin esperar un saludo y de todos modos nadie se lo devolvió. Las tres mujeres caminaron en silencio a lo largo de esa calle bordeada por amplias casas con enredaderas y pequeños balcones. Avanzaron tres calles más y llegaron a la camioneta de Amelia, aparcada a la sombra de un árbol.
–A veces me pregunto por qué estoy aquí –las tres se voltearon hacia Esther–. Cuando estamos buscando en algún terreno perdido, o protestando, o pegando carteles, o escuchando tonterías sobre cámaras en el cielo, me pregunto qué necesidad tengo yo de estar aquí. Yo debería estar con mi hija y con el bebé que iba a tener. Ya tendría cinco años ese bebé, ¿saben? Yo tendría que estar con ellos.
–Lo sé –contestó Amelia.
Y, antes de subir a la camioneta, Esther alzó la cara hacia el cielo y arriba no había más que nubes y un azul tan liso como la superficie de un espejo.

3
Las mujeres fueron llegando una por una cruzando el patio de la casa de Amelia, que nunca había terminado de construirse, pues el exterior del segundo piso permanecía en adoquín y había varillas sueltas al final de las columnas, como un hueso expuesto a través de la piel. La casa era cálida, a pesar de todo, quizá porque alrededor había guarniciones con plantas y una huele de noche sembrada al centro recorría el ambiente y era fácil recordar ese olor en cualquier lugar.
Por dentro, la sala comedor olía a café y la televisión, que nadie veía, transmitía uno de esos concursos en los que alguien se hace millonario por azar. Al centro de una de las paredes estaba el retrato del hijo de Amelia y una pequeña repisa con la urna que contenía sus cenizas. Amelia y Nora y una de las chicas más jóvenes servían y repartían el café, y cuando no faltaba nadie más, Amelia tomó el control y bajó el volumen de la televisión.
–Hace seis años ninguna de nosotras se conocía. Esther y yo vivimos en esta colonia durante más de veinte años y quizá no seríamos amigas si su hija y mi hijo no hubieran desaparecido…
Algunas voltearon a ver a Esther y le sonrieron.
–… aquí velamos a mi hijo cuando lo encontraron el año pasado y dios sabe cuánto hemos buscado a la hija de Esther y a su nieto, y a los hijos y a las madres y a las hermanas de todas ustedes. Saben que cualquier tipo de pista que tengamos, cualquier mensaje que nos llegue, nosotras vamos y lo comprobamos. Eso hacemos. Buscamos. Por eso las cité. Hace unas semanas alguien me escribió al teléfono, me dijo que podía ayudarnos a buscar. Como prueba, me mandó la ubicación del último cuerpo que encontramos. Esa misma persona nos citó la semana pasada y fuimos a hablar con él. Dice que se llama Arturo y es una especie de ingeniero o de científico, no lo sabemos. Pero el caso es que esta persona dice haber creado un programa de computadora que usa algunos satélites para localizar a desaparecidos.
–¿Satélites? –preguntó la mujer más vieja del grupo, la madre de un hombre desaparecido cuatro años atrás.
–Sí, como antenas, pero en el espacio. Él dice que esos satélites se rentan y que él tiene acceso a la gente que los renta. Dice que localizar a cada persona le toma dos meses…
–Pero nos cobra –intervino Esther, sentada junto a Amelia, y todas se volvieron a verla.
–Sí. Cobra medio millón por cada persona.
Las mujeres comenzaron a cuchichear entre sí.
–Oye, pero ¿no es una estafa? –dijo una chica que buscaba a su hermana.
–Nos quieren extorsionar. ¿Cuántas veces no hemos pagado ya por información falsa? –dijo una mujer que buscaba a su hijo.
–Sí –respaldaron las demás.
–Ese es el problema –asintió Amelia–. No tenemos certeza de que sea verdad. Le escribimos hace unos días pidiéndole una prueba más, y no nos ha respondido.
–Yo creo que nos quieren engañar –insistió la chica que buscaba a su hermana.
–Yo fui con Amelia y con Esther a ver a este hombre –intervino Nora, desde una de las esquinas– y creo que es real lo que dice. Si yo pudiera juntar eso para encontrar a mi prima, lo pagaría.
–Ese es el detalle ¿de dónde sacaríamos ese dinero? –dijo otra mujer.
Las demás asintieron.
–¿Por qué siempre tiene que ser así? –preguntó Edith–. Siempre hay algo que se interpone entre mi hija, mi nieto y yo. ¿Y por qué siento que nadie, más que nosotras, puede entenderlo? ¿Por qué nadie entiende esto?
En la televisión sonaba una campana: un concursante había ganado el premio mayor. Algunas miraron y sonrieron con tristeza. Y no se volvió a hablar de satélites el resto de la noche. Al terminar, dos chicas ayudaron a Amelia a lavar las tazas y se abrazaron frente a la puerta de entrada y la huele de noche las despidió al salir.
Durante los siguientes tres meses no localizaron a nadie más, pero cada vez que revisaban las noticias había otra persona desaparecida. Ellas siguieron haciendo su vida, pegando retratos, yendo a sus trabajos, marchando hacia algún edificio gubernamental. Las jacarandas de los árboles se habían secado de abajo hacia arriba y el verano hacía bullir las paradas en las que los oficinistas y los obreros perdían el tiempo esperando al autobús.
Una tarde alguien llamó a la puerta de Amelia. Era Esther.
–Lo conseguí. Conseguí el dinero –le dijo susurrando.
–¿Qué?
–Lo tengo. Lo tengo. Dile. Dile al hombre que encuentre a mi hija y a mi nieto. Dile.
–¿De dónde sacaste el dinero?
–No importa. Dile, por favor. Dile.
Y días después, Amelia recibió el mensaje. La fotografía que acompañaba la ubicación mostraba una especie de depósito abandonado, en un baldío en el que no parecía haber nada más. Esther le dijo que no quería ver la foto, que ni siquiera quería esperar a que llegaran las demás.
–No los llames, por favor. A ellos tampoco.
–¿A quiénes?
–A la policía. No los llames, por favor. Primero quiero verlos, a mi hija y a mi nieto.
El lugar se encontraba al sur, a sólo a cinco kilómetros de donde vivían Amelia y Esther. Condujeron en la camioneta blanca y a través de las ventanas la arquitectura se desvaneció bajo la sombra de la periferia. Desaparecieron los edificios, los autobuses, las iglesias y las escuelas, los puentes, los automóviles y la gente. Y aparecieron los montes, el campo, las torres y estructuras metálicas que sostenían la vida de todo lo que habían dejado atrás. Eran sólo ellas y el ruido de la Nissan. Cuando no había más carretera dieron vuelta en un sendero de terracería y al doblar una loma descubrieron el lugar.
Era un bloque lleno de casas idénticas, con un pequeño jardín al frente. Amelia se detuvo y revisó el celular: la dirección estaba a solo unos metros, pero la fotografía aérea no mostraba nada de lo que había en ese lugar. Avanzaron despacio, vieron a algunos niños jugando en las banquetas, algunos autos saliendo de las cocheras. Y al fin llegaron.
Frente a ellas había una casa como el resto, con el jardín, el pasto y las flores al frente, y un balcón y una puerta de madera a la mitad. Las cortinas estaban abiertas de par en par y a través de una ventana se escuchaba el rumor de un piano. Esther bajó de la camioneta y quedó boquiabierta.
–Esa música…
–Esta no es la dirección, Esther. ¿Dónde estamos?
Pero Esther avanzó hasta la puerta y tocó el timbre. Amelia bajó también y volvió a revisar la fotografía y la ubicación. Estaban ahí, definitivamente estaban ahí, pero nada coincidía con la imagen del celular.
Esther volvió a tocar y se escuchó una voz en el interior. La puerta se abrió y apareció un niño, un niño de cinco o seis años, un niño con los mismos ojos de Esther.

Mario Galeana nació en Tehuacán, Puebla, en 1992. Es escritor y periodista. A los veinte años comenzó a publicar cuentos en revistas impresas y digitales. Algunos de esos cuentos se incluyeron en su primer libro No hay que hablar del silencio (Opción-ITAM), publicado en 2018. Es codirector del portal de periodismo Manatí. Escribe en revista purgante. Fue becado por la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y asistió al festival literario Centroamérica Cuenta en 2017.