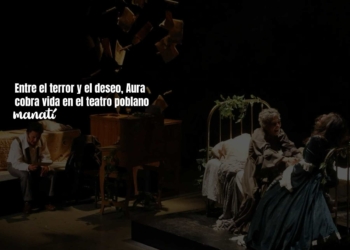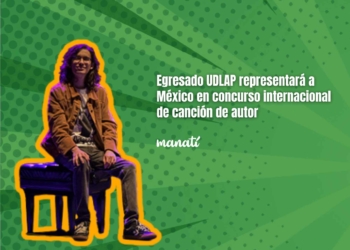Pablo Íñigo Argüelles/ @piaa11
Hemos perdido para siempre el arte de pasear.
Pongamos que quiero caminar un día sin rumbo. Hacerle al flâneur. Entonces salgo de casa y emprendo la hazaña. No he avanzado ni cien metros y ya he tenido que caminar sobre el asfalto cinco o seis veces porque por la acera es imposible de andar. Cuando no son bolsas de basura despanzurradas que obstruyen mi paso, es un puesto de quesadillas cuyo dueño ha decidido instalarse, lógicamente, con todo y dos tanques de gas.
Camino otros cien metros. Ahora me doy cuenta que las banquetas son mas irregulares que el clima de esta ciudad. Los de una casa han decidido hacer una rampa, los de la casa siguiente, por el contrario, decidieron agregar unos bonitos escalones para compensar el desnivel y el vecino de junto -que de seguro se las trae contra los dos anteriores- decidió que nunca, ni aunque el mesías regrese, pavimentaría su pedazo de banqueta, haciendo un caos en tiempos de tormentas y creando una especie de selva seca-amarillenta.
Todos han hecho lo que les vino en gana.
He alcanzado el medio kilómetro. Ahora camino -o así lo intento- frente a una notaría, que de seguro fue otorgada al honorable Lic. que la administra bajo circunstancias tan irregulares como las banquetas de esta ciudad. Sobra decir que ahí tengo que bajar nuevamente al pavimento porque el empleado del empleado del empleado del Sr. Notario ha recibido órdenes de estacionar los coches de los interesados en batería, por lo que caigo en cuenta que tal vez las aceras fueron hechas para eso en realidad. Cierto, por qué no lo he pensado antes.
Hemos perdido para siempre la libertad de caminar.
Se ha hecho de noche. Ya he sorteado más obstáculos que un atleta. Les tengo que decir, la ciudad en la que vivo es hermosa, pero he disfrutado a medias el paisaje. Un microbús por poco me lleva y son incontables las veces que he visto a los conductores aventarle el coche a los que intentamos cruzar. Yo ya se la he mentado a uno o dos que no respetaron la línea peatonal, es parte de la hazaña y la supervivencia.
Compro algo de comer y ahora quiero regresar a casa pero ya está oscuro, y como están las cosas no es bueno arriesgarse por una tontería. Si me asaltaran o me atropellaran, la pregunta obligada sería: ¿qué hacías a esas horas en la calles? ¿Estás loco? Entonces pido un taxi o un uber, ya da igual. El camino, como las banquetas, están igual de amorfas.
Cuando llego a casa tomo la correa de Perru, el labrador cachorro que empieza a exigir -hasta el aullido- más y más paseos nocturnos. Una vuelta a la manzana nomás, le digo, lo que significa que daremos una vuelta pequeña por el parque a espaldas de mi casa para que Perru haga sus cosas. Cuando salimos recuerdo que el parque ha sido cercado, y ahora tengo que dar toda la vuelta para poder entrar a él. Son casi las diez. Por su puesto que no lo haré, además las luces de la calle no sirven estos días.
Es irónico pero hemos construido ciudades para todos menos para nosotros. Hemos construido lo inhabitable. Nos vemos apresados en el radio de un kilómetro, para poder pasear hay que llegar primero en coche:“Queda prohibida toda espontaneidad, la vida asusta”, escribió Robert Doisneau sobre París en 1970.
Mi ciudad también, ha perdido espontaneidad y se ha vuelto un lugar hostil, inhabitable. Caminar, caminar y caminar, ver, andar, sin rumbo, es algo que nuestros hijos nunca sabrán. Pronto caminar será imposible, o ya lo es.
Hemos perdido para siempre el arte de pasear.
Fotografía: Robert Doisneau.